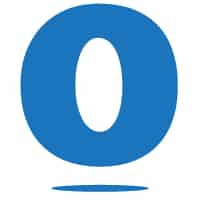Por Andrey Araya Rojas . Profesor Universitario
El niño ve todo como una alucinación a través de la ventana del jeep. En los huesos siente el cansancio producido por aquel viaje ingrato, por la turbulencia del camino de lastre. Observa los grandes pinos apretando el cielo, los gavilanes en círculos circunscribiendo sus presas, el sol metido a trompadas en el jeep. Una picazón le sube desde los pies hacia los pantaloncillos cortos y le sale por el estómago. No puede evitarlo, el paisaje de San Cristóbal se le atora en la garganta.
¡Qué bonito!, grita mientras su pequeño dedo índice apunta hacia una quebrada.
¡Shhht!, escucha el pequeño José Martí Figueres Boggs en los labios delgados de su padre. Él lo vuelve a ver con esa mirada severa, producto de aquella “disciplina catalana del siglo XIX”. Su madre, Henrietta Boggs, replica la mirada de desaprobación, y el mocoso de siete años vuelve a sumergirse en el vidrio de la ventana, en el silencio que ha tenido que guardar por las casi dos horas y media que tarda el viaje desde San José hasta La Lucha.
No siempre es así; cuando su padre lo llama le dice Martinito, pero el cariño que a veces exuda Don Pepe se aleja en medio del andar trepidante de la historia. Y es cuando se marcha para armar una revolución, o crear la Segunda República, o sentar las bases de la socialdemocracia.
Por un instante vuelve a ver a Muni, su hermana menor. Ella parece acatar mejor la orden de guardar estricto silencio y compostura para no interrumpir los pensamientos de Don Pepe. Y su progenitor se le reduce a esa nuca impávida a la que observa desde el asiento de atrás del jeep. Una lejanía que ocupará el lugar del padre que nunca fue, o que no tuvo tiempo de ser.
***
Hablar con José Martí Figueres sobre su padre no es la típica conversación cargada de nostalgia y momentos emotivos que uno supondría; es más bien como ir a consultar una hemeroteca.
“Admito que para mí hablar de don Pepe como papá me es más difícil, sobre todo porque, por lo menos para sus primeros dos hijos, mi hermana y yo, él estaba tan ocupado en la revolución, y después en la creación de la Segunda República, que ese aspecto quedó relegado a un segundo, tercer o cuarto plano”, dice el primer hijo de aquel padre que la historia le secuestró solo para devolvérselo en forma de mito.
José Martí es un tipo agradable. Aunque no es un político, tiene esa habilidad de hacerte pensar que, por el par de horas que conversás con él, te ha dejado entrar en su mundo, aunque sea de soslayo. Te dice güevón, te ofrece café y sonríe en medio de una barba hirsuta que solo lo hace lucir más simpático.
Dice don Pepe y Henrietta en lugar de papi o mami. No sospecha, como yo sí lo hago, que el no considerarse el más apropiado para hablar de José Figueres Ferrer como padre, lo hace precisamente el más indicado. Tolstoi estaría de acuerdo conmigo, sin duda. Después de todo, cada familia es un manojo de ausencias y silencios, de desarraigos y encuentros: sí, cada familia es infeliz a su modo.
Nos sentamos en una de las mesas del restaurante Los Antojitos, en San Pedro, del cual es dueño, aunque haya delegado su administración a una de sus hijas, porque dice ser tan mal administrador como su padre.
En ese momento la vida de don Pepe se resume en un par de hojas donde tiene anotadas las anécdotas que ha planeado contarme. Las desenrolla y las alisa con las manos. Punto y aparte, dice cada vez que termina con una anécdota para pasar a la siguiente. Ahí está el prohombre, el benemérito de la Patria, el tipo que derrocó el ejército, el que dio forma a un país y creó instituciones como quien saca un conejo de la chistera.
La figura de don Pepe se reduce ahora a un par de cuartillas para sacar a flote una conversación, para inventarse algún chiste rápido y reír a costa del pasado, de las grandes acciones y también de los gestos ridículos. Don Pepe en un par de hojas que han sido impresas para satisfacer la curiosidad de los periodistas.
Pero es natural que este hombre vea a su padre con la mirada larga de quien observa el busto de un prócer en el parque. Desde el nacimiento de José Martí, el 20 de abril de 1943, el mito de don Pepe marcó su vida. Su propio nombre fue producto del prurito de trascendencia de su padre.
“Don Pepe se inclinaba por un nombre que fuera histórico, ojalá latinoamericano, así que tengo entendido que doña Henrietta y él estuvieron pensando y negociando cómo ponerme”. Algunos nombres pasaron por sus cabezas antes de decidirse por José Martí.
–Hasta después de viejo me vengo a enterar de que en Cataluña algunos tienen por nombre de pila José Martí. Y creo que soy el primero en Latinoamérica en llevar el Martí, ya no como apellido, sino como parte del nombre.
Figueres padre admiraba la obra del intelectual cubano. Las convicciones de igualdad, de autodeterminación de los pueblos y ese profundo respeto por el ser humano sencillo que profesaba Martí, calaron en él y lo acompañaron siempre, inclusive a la hora de nombrar a su primogénito: José Martí Figueres… Martinito…
***
Martinito observa al chofer, quien después conocerá como el Coronel Bravo. En el asiento del acompañante va su padre. Los observa en silencio. De vez en cuando deja que la mirada se le escurra y se aleje, viajera, por el paisaje de San Cristóbal de fines de los años cuarenta. A veces la mirada le vuelve y trae consigo algún recuerdo que digiere en silencio y se le arremolina en el estómago. Su padre acaba de callarlo con esa vehemencia espartana que le seguirá infundiendo temor muchos años después.
Ya está acostumbrado a sentir la disciplina en la sien, ese manojo de reglas inquebrantables que definen su vida. Como aquella noche a la hora de la cena. “Martinito, te estás sirviendo demasiada comida –le dijo Don Pepe–, y si se va a servir tanto se lo tiene que comer todo”. Veinte minutos después, el viejo le pidió a la empleada que metiera a la nevera aquel plato con la mitad de la comida intacta. Al día siguiente, Martinito se lo tuvo que tragar frío en el desayuno, y nunca más dejaría el plato vacío.
Recuerda esto mientras algo extraño, confuso, se dibuja en la ventana del jeep, como una sombra, una alucinación salida del frío, o de los pinos, o de aquel paisaje interminable: un hombre de unos 30 años entra a La Lucha. Tiene algo tan conocido en su rostro pero que a la vez le parece tan lejano, como cuando vemos a alguien que se nos parece familiar pero no hemos terminado de reconocer y dudamos si saludarlo o no. Pero el pequeño tiene ya una certeza: aquel hombre no es más que la versión adulta de él mismo. Lo acompaña una mujer, también joven y hermosa. Los recibe don Pepe, los hace pasar de forma atenta y los dos jóvenes entran a la casa con el nerviosismo temblando en sus ojos…
***
El peso de la figura de don Pepe se colgaba de la vida de sus hijos y se metía en cada rincón de sus vidas. Hasta en el amor, ese terreno insoslayable por el que cada hombre y mujer tendrá que librar solo su batalla.
Aquella tarde de mediados de los setentas, José Martí decidió presentarle a Don Pepe a quien sería su segunda esposa, María Cecilia Facio. “Lamentablemente fuimos a tomar café, y digo lamentablemente porque el café de ahí era el más malo, horrible”, dice hoy con un dejo de humor.
–¿Qué tipo de música le gusta a usted? –le preguntó Don Pepe a María Cecilia.
–Yo me inclino por la música clásica –respondió mientras trataba de ocultar su nerviosismo y su novio observaba con no menos inquietud.
–¿Qué es lo que estamos oyendo en estos momentos?
–Vivaldi, Antonio Vivaldi.
–¿Cuál es la obra?
–Las cuatro estaciones, Don Pepe –y el hijo sigue observando la bola de ping pong entre su padre y su futura esposa.
–¿Cuál de las estaciones es?
–La primavera, Don Pepe.
Sí sabe la muchacha, diría después el benemérito, dando así su “bendición papal”.
***
Nueva York y Alabama son tan diferentes, piensa Martinito mientras el jeep sigue avanzando. Su vida ha transcurrido entre lejanías y el silencio austero de su padre. Primero en el exilio después de que a don Pepe se le ocurriera lanzar sus consignas en la radio contra el gobierno de Calderón Guardia, justo un año antes de nacer. Después un silencio más pesado, como una placa de cemento, herido por las balas, gritos de escopetazos al salir de
La Lucha cuando la revolución estalló. Un niño guardando para siempre el recuerdo de la metralla en la sien, como si le hubieran pegado el tiro, como si la sangre se le hubiera coagulado mientras corría agarrado de la mano sudorosa pero fuerte de su madre, a través de la noche y a hurtadillas. Pero entre el recuerdo del humo nocturno tiene otra visión. Su versión adulta vuelve a aparecer pero en otro escenario: lo ve mientras entra al despacho de su padre, acompañado de varios hombres…
***
Tenía que pedirle cita para verlo. El ser hijo de Figueres no allanaba el camino de los negocios, del manejo de la empresa. “La Lucha era una democracia en la que mandaba don Pepe”.
El problema era aparentemente muy sencillo de explicar: importar el polipropileno a través de Puntarenas, transportarlo hasta la finca para hacer ahí los sacos de fertilizantes y después tener que enviarlos de nuevo a Puntarenas, para vendérselo a la planta de Fertica, era un ciclo demasiado oneroso para la Sociedad Agro-Industrial San Cristóbal, la traducción legal para aquel sueño que se llamaba La Lucha sin Fin en la cabeza de su fundador.
Junto a José Martí entraron al despacho de don Pepe, Fernando Figueres, su primo hermano; Mario Merino, el gerente de San Cristóbal; y Óscar Cruz, un brillante economista con un don de palabra excepcional que recién habían contratado.
Óscar fue el elegido para llegar la batuta de la conversación. A los demás les daba miedo entrarle al viejo, pero Óscar arremetía con esa naturalidad distendida que da el ingenio, combinado con el desconocimiento de las armas de su interlocutor.
–Don Pepe, si instalamos en Puntarenas la maquinaria británica que tenemos, nos evitamos ese doble viaje desde La Lucha hasta Fertica, y nos ahorraremos un montón de plata.
Después de media hora de escuchar argumentos sobre la magnificación de las ganancias y maximizar los tiempos a costa de deshacerse de algunos empleados que ya no sería necesario mantener, Don Pepe recorre con mirada serena la fila de cuatro hombres que tiene enfrente. Ahí está su hijo, aquel niño que mandaba a callar en sus viajes en automóvil para que no interrumpiera sus pensamientos.
–Muy interesante, muchachos, muy interesante –dice el viejo, arrastrando las palabras con su vocecilla catalana–. Don Mario, ¿cómo está el precio del café?
En ese momento, todos supieron que hasta ahí había llegado la conversación. Don Pepe no estaba dispuesto a dejar desempleados a los obreros de su finca por unos “cincos” de más. “Hoy, la maquinaria está en La Lucha. Esa fue su forma diplomática de mandarnos a comer mierda”, dice José Martí 45 años después de que su padre sacrificara las ganancias de la empresa por mantener a sus empleados.
***
El chofer tampoco emite sonido. Lo único que escucha es la voz de los árboles entre el viento. Le parece tan extraño que un sol tan fuerte no caliente. El jeep se sobresalta con ese brincoteo antinatural de las máquinas. Martinito ya no mide el tiempo que se demora llegar a La Lucha y tampoco se martiriza preguntándose el porqué de esas alucinaciones que se le aparecen de pronto, como si alguien proyectara una película delante de él. Pero del verde que lo rodea surge algo espantoso que lo vuelve al territorio del miedo. Ve de nuevo a su versión adulta caminando hacia el cráter ardiente de un volcán. Se rasca los ojos para estar seguro de lo que ve. Sí, es cierto.
Intenta gritar para prevenirlo, pero sabe que no puede interrumpir los pensamientos de su padre. Sabe que si lo saca de su meditar sobre vendrá la mirada apabullante que lo apretuja contra el asiento sin necesidad de tocarlo. Un grito se ahoga en su garganta. Quiere decirle que se detenga, que deje aquel viaje sin sentido hacia la muerte. Pero el hombre sigue obstinado, y en su obstinación percibe algo aún más familiar: un empuje loco y desmesurado, una vocación de roca en el despeñadero, un espíritu de volcar ríos y burlarse de la naturaleza, de no resignarse a los designios de algún dios cínico que nos ha tomado por juguetes…
***
Todos ven a John F. Kennedy sacudirse la ceniza de su presidencial cabellera. Todos miran atónitos aquel cielo de marzo de 1963 teñirse con las grises entrañas del volcán Irazú. Una gran mancha que penetraba en cada rincón y llegaría hasta Guanacaste.
Pero don Pepe no se deja amilanar por los exabruptos de coloso juvenil del Irazú. Por medio de un amigo consigue el número de teléfono del jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York. De alguna forma lo convence para que envié al mejor de sus hombres, a un experto en apagar grandes conflagraciones para que ayude al país en la catástrofe.
A José Martí no le quedó más remedio que servir de traductor entre aquel gringo algo desconcertado y su padre.
–Vea, míster, este volcán nos tiene locos con la ceniza, vea a ver que hace pa´ apagarlo –le dice Don Pepe al bombero como si le pidiera que apagara el fuego de su chimenea–. Y si tiene que ir a inspeccionar el cráter, Martinito con mucho gusto lo llevará.
Así que los malditos viajes hacia el Irazú se sucedieron uno tras otro mientras el bombero norteamericano y su padre ideaban la forma de hacer callar aquella montaña incandescente. Hasta que dieron con un sistema de tuberías que se colocarían alrededor del cráter como un anillo. Cada vez que el volcán eructara, un sistema de aspersión haría caer el agua como un spray sobre la nube de ceniza, impidiendo que siguiera su viaje por el país hasta arruinar los cultivos y las industrias. Pero ya para entonces el Irazú había bajado el tono, como si guardara silencio ante la insistencia de Don Pepe por intentar acallarlo.
***
La alucinación lo ha ocupado todo. Ya no es un espectro que se presenta ante él y se le pega a la ventana del jeep. Ya no sabe cuál es la realidad y cuál el sueño. Ráfagas de imágenes lo envuelven a medida que el automóvil avanza por los caminos de lastre de San Cristóbal. Ve a su padre en una cama y, junto a él, a su yo adulto, quien se inclina hacia el viejo y le dice algo que no entiende. Martinito, con un miedo que le orada los huesos se acerca a su cama. Don Pepe es una sombra de lo que fue.
Los ojos parecen hundírsele en el rostro; su voz, aquella que lo mandaba a callar con severidad y que al mismo tiempo lo envolvía de ternura al llamarlo por su diminutivo, se ha apagado. Pero de pronto todo se borra y ve a su madre, doña Henrietta, como la llama. La ve de pie junto a su hermana Muni en una estación de trenes. No lo sabe, pero está en París. Entonces ve a su versión adulta bajándose de un hermoso tren bala que acaba de llegar desde un lugar llamado Ginebra, donde estaba vacacionando. Pepe ha muerto, repite su madre en medio de un vacío que lo llena todo. Pero no tiene miedo, todo transcurre en un sopor que lo mantiene tranquilo. Esa línea difusa entre la realidad y el sueño no hace más que alejarlo de toda inquietud.
La Lucha se acerca a través de la ventana del jeep y vuelve a ver al hombre, es decir, a sí mismo. Lo ve nuevamente sentado en un restaurante frente a ese tipo grueso que evidentemente es varias décadas menor que él. El tipo lo interroga mientras la grabadora sigue encendida sobre la mesa y de vez en cuando toma apuntes en su libreta. Le pregunta algo que apenas alcanza a escuchar porque el barullo del viento entre los pinos sube su tono al acercarse a la finca, le pregunta la manera en que lo definió a él como padre la figura de don Pepe. Intenta ignorar el ruido del viento porque quiere escuchar la respuesta de sí mismo, saber cómo será con los siete hijos que algún día verá andar por el mundo. “Me ayudó a ser más permisivo, más cariñoso, a aceptar cuando pensaran distinto a mí”, le da tiempo de escuchar antes de llegar a La Lucha, y que entonces el paisaje de San Cristóbal se le vuelva a atorar en la garganta.